Dice Manuel, mientras aprovecha para recoger unas cajas, que el verdadero efecto del coronavirus lo vamos a ver cuando acabe la cuarentena. “La crisis económica que viene es tan grande que no nos hacemos una idea”, opina. Su restaurante, Lúa, situado en el madrileño Chamberí, lleva cerrado tres días. “Cerré voluntariamente, por responsabilidad. Y calculo que voy a perder más de 300.000 euros”. Todavía no sabe cuánto deberá su negocio permanecer cerrado. Sí sabe —o al menos sospecha— que, mucho después de reabrir, todavía no habremos vuelto a la normalidad. “En lo que a hostelería se refiere calculo un año para regresar a lo que era. La gente tendrá que recuperar la confianza, el dinero y los turistas no volverán por mucho tiempo”, dice.
Lúa está cerrado, como todos los locales y comercios. Madrid en cuarentena no es Madrid. Ahora es un área urbana de más de seis millones de habitantes en la que se escuchan más los pájaros que el tráfico. Donde la poca gente que baja al supermercado o a la farmacia habla sin levantar la voz, como si la ciudad estuviese en pausa y cualquier movimiento brusco pudiera devolverla irresponsablemente al bullicio habitual. El silencio que jamás se hace notar en la capital es el protagonista desde el sábado. Madrid se ha puesto a hibernar.
Por el Paseo de la Castellana gotean escasísimos los coches. Y más extraño aún es ver a algún peatón, como si un director de cine hubiera ordenado despejar la zona y pidiese silencio. Fernando, barrendero, no lleva mascarilla: “Me asombran las avenidas así. Jamás lo había visto”, cuenta mientras vacía una papelera. Más enfadados están Pablo y Eric, dos taxistas que matan el tiempo apoyados en la puerta del coche, en una parada junto a la normalmente abarrotada fuente de Neptuno, hoy estática como si fuese un decorado. “En un día normal, a esta hora, ya hubiéramos hecho unos 100 euros. Yo no hice nada y él, 11”, cuenta Pablo. “Estamos muy preocupados”. Otro compañero, con una mascarilla, dice: “Cuando se baja alguien del taxi me lavo las manos y aireo el coche”.
La misma preocupación se ve en el rostro de María, cocinera de un céntrico hotel. Se está tomando un descanso con dos amigas en la calle de detrás del edificio. “No tenemos mucho que hacer. Hay muy pocas habitaciones ocupadas, menos del 10%”, explica. “En unos días nos dirán que nos vamos todos a la calle. Están preparando un ERTE. ¡Quién va a venir a un hotel en Madrid!”.
Cerca de allí, en la iglesia de Jesús de Medinaceli, arranca la misa de las doce. “No se ha suspendido. Tampoco hemos dado ningún consejo concreto”, cuenta un trabajador de la parroquia con las manos en la espalda y cara de circunstancias. Dentro, son nueve los feligreses que asisten. “Normalmente a esta misa vienen 250 personas”. La voz del cura retumba en un templo vacío. Cuando llega el momento de darse la paz, el sacerdote se lo salta sin pedir a los presentes que se la den.
En el sur de la ciudad, en la puerta de la Maternidad del hospital 12 de Octubre, una chica embarazada que prefiere no decir su nombre sujeta su barriga mientras camina hacia la entrada. Sale hoy mismo de cuentas. “Me encuentro bien, pero estoy preocupada. Voy a tener un bebé en una ciudad donde nadie puede tocarse, acercarse o estar en la calle”. Las preocupaciones que no salen en las noticias.
A pocos metros de allí está el tanatorio Madrid Sur. Como en el resto de servicios funerarios, se han prohibido los velatorios. Un chico joven, con gran amabilidad, explica que el dolor se pasa peor así: “Ya es un momento difícil de por sí, pero que no pueda venir gente a apoyar, a dar un abrazo o a simplemente estar, lo hace más complicado aún”, cuenta mientras entra en el edificio.
A 25 minutos de Madrid está la prisión de Soto del Real. Llegar hasta allí en un día como hoy es rápido y ágil. La M-30, la autovía que, casi siempre rebosante de coches, cruza Madrid, luce hoy despejada como un circuito en pruebas. En los paneles de tráfico se suceden los mensajes, que nada tienen que ver con los habituales: “Mejor quédate en casa”, leen los pocos conductores que los ven.
Sin visitas en prisión
En la prisión varias familias aguardan para visitar a sus familiares. Rafael, madrileño de 60 años, ha venido a ver a su hijo. Le atiende una funcionaria con guantes y mascarilla que le explica que los vis a vis han sido cancelados. Solo se puede ir al locutorio y con una mampara de por medio. “Están inquietos con este asunto del coronavirus. Les parece un riesgo la gente que viene de fuera”, explica. “Fíjate, es al revés de como suele ser: ahora tienen ellos miedo de los de fuera”, dice Rafael con una sonrisa.
De vuelta al asfalto, en Orcasur, uno de los barrios más humildes de la capital, apenas hay vecinos fuera de casa. En el centro se ve más gente. Casi todos los que caminan van o vienen al supermercado o la panadería. Pero también hay algún corredor. Intentamos preguntar a algún runner por qué ha salido, pero se niegan a responder. Finalmente, una chica accede: “Necesito despejarme.No aguanto en casa metida todo el día. Creo que bajar al parque yo sola, correr y regresar sin tocar a nadie no es peligroso, ¿no?”.
Otro perfil habitual que rompe la soledad de las calles son los dueños de perros. Ángeles pasea al suyo mientras porta una mascarilla. “Vivo aquí mismo. Bajo, el perro hace pis y subo a casa”. Después mira y aconseja: “Y ponte una mascarilla, hijo. Cuídate”, se despide. Los escasos turistas son el último foco de resistencia. “Esto es la plaza de Santa Ana”, se escucha a un guía. “Y aunque no lo crean, está siempre llena de gente”. Tres chicas francesas atienden. “Llevamos aquí varios días, llegamos antes de la alerta”, cuenta una de ellas. “Y ya que estamos aquí, queremos conocer Madrid”. Y Madrid, vacía y generosa, se muestra ante ellas. En silencio y a la espera de buenas noticias.
Fuente El País










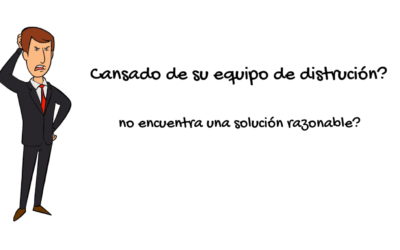


0 comentarios